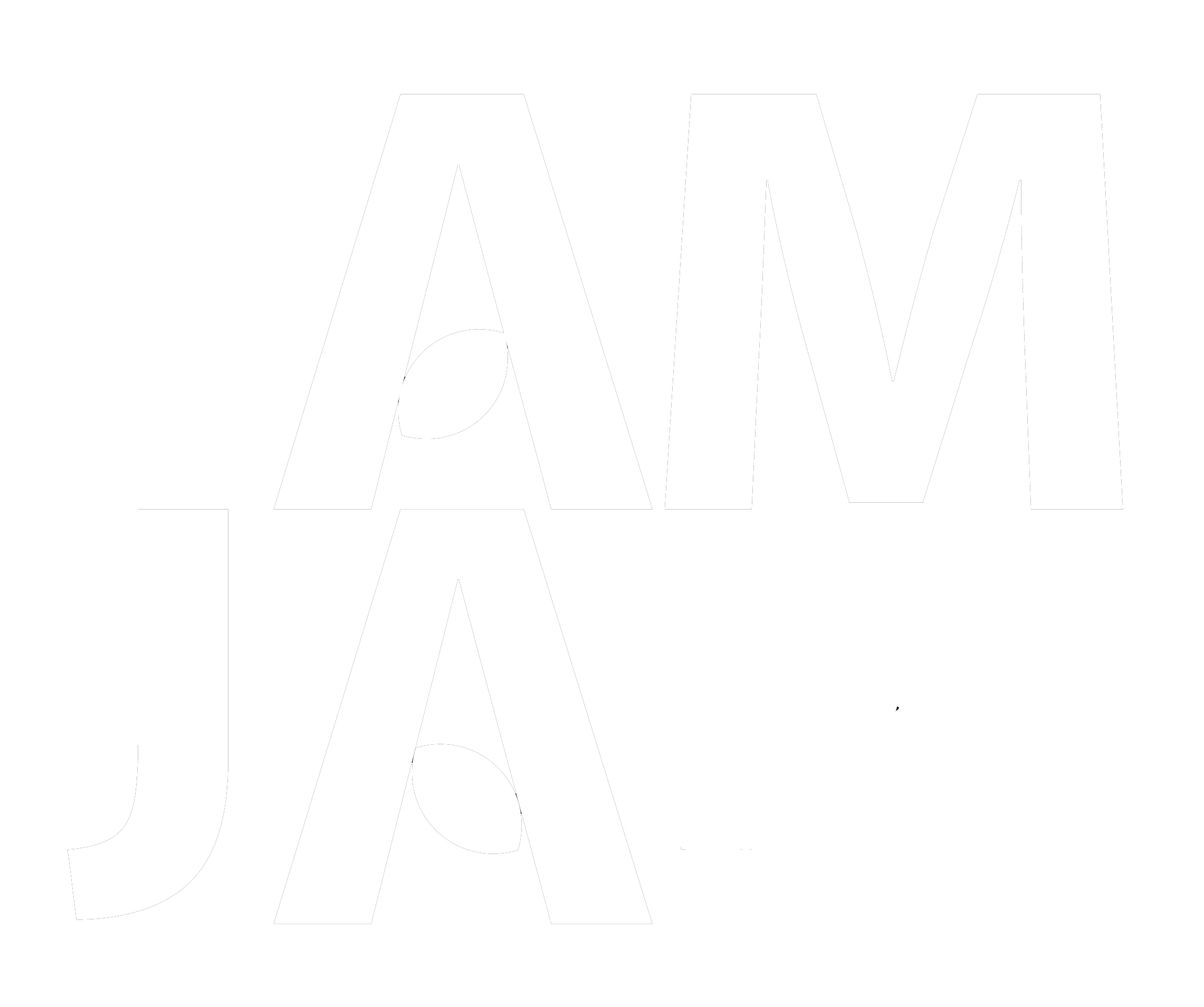La verdadera sostenibilidad urbana exige un cambio de paradigma: pasar de simplemente contar especies a diseñar ecosistemas complejos, adaptativos y equitativos.
Fuente: Ángel Enrique Salvo Tierra y Ángel Ruiz Valero. Academia de Ciencias Ambientales y Sostenibilidad
En las últimas décadas, se ha producido un cambio notable en la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Existe un creciente interés en la renaturalización de los entornos urbanos mediante el aumento de la cubierta vegetal como medio para fomentar ciudades más resilientes y mejorar el bienestar ambiental de sus habitantes. Numerosas recomendaciones políticas hacen hincapié en objetivos vagos, como el aumento de la biodiversidad urbana o la expansión de la cobertura arbórea. Si bien estos indicadores son relevantes y contribuyen a la provisión de servicios ecosistémicos, resultan insuficientes como objetivos aislados, ya que no tienen en cuenta la complejidad de los factores que intervienen en el diseño y la planificación de la infraestructura verde urbana. Este artículo destaca el papel de los árboles como unidad central de la infraestructura verde. Se reconocen otros estratos vegetales, como las capas herbáceas o los sistemas de vegetación vertical, pero se consideran secundarios o complementarios a los sistemas basados en árboles. Resaltamos la ambigüedad conceptual que rodea a términos como «biodiversidad» o «aumento de la cubierta arbórea» y argumentamos que estas métricas, aunque ampliamente utilizadas, deben subordinarse a un paradigma de planificación más integrador y funcional. Las estrategias de silvicultura urbana no deben limitarse a aumentar los índices de biodiversidad, sino que deben desarrollar propuestas de plantación basadas en la evidencia que consideren los rasgos funcionales de las plantas, optimicen la provisión de servicios ecosistémicos, minimicen los perjuicios y garanticen que la selección de especies se ajuste a las futuras condiciones climáticas. Esto implica maximizar la diversidad genética, realizar evaluaciones detalladas de las condiciones del subsuelo, así como de la altura de la copa y la estructura de las clases diamétricas, para mejorar la resiliencia frente a plagas y enfermedades. Además, la distribución espacial debe planificarse para garantizar la justicia y la equidad entre los distintos grupos socioeconómicos. En última instancia, el cumplimiento de todos estos criterios probablemente resultará en bosques urbanos más biodiversos, pero esta diversidad será consecuencia de decisiones bien definidas, objetivas y científicamente fundamentadas, en lugar de un aumento arbitrario de un indicador cuyo umbral óptimo aún no se ha definido. El objetivo no es simplemente una mayor biodiversidad, sino una biodiversidad más inteligente y funcionalmente informada.
1. Reintroducir la naturaleza en los espacios urbanos: el giro ecocéntrico
Estamos presenciando el inicio de una nueva era, marcada por avances tecnológicos y cambios de paradigma en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Esta relación ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, alejándose de la visión antropocéntrica tradicional y adoptando una perspectiva más ecocéntrica [ 1-3 ] . Este cambio se refleja en el creciente número de investigaciones sobre las cosmovisiones ambientales y su influencia en las actitudes y comportamientos proambientales. Dichas investigaciones se ven influenciadas por diversos factores, incluyendo procesos de socialización como la educación y las influencias culturales [ 4 , 5 ], así como valores personales como los valores biosféricos y altruistas [ 6 , 7 ]. El giro hacia una visión ecocéntrica también se ha observado en diversos contextos, como en el ámbito de la educación ambiental [ 8 ], el desarrollo sostenible [ 9 , 10 ] y la política ambiental [ 11 , 12 ].
Las ciudades, como los asentamientos humanos más densamente poblados, están experimentando un importante cambio de paradigma hacia la reintegración de la naturaleza en el tejido urbano. Esta transición se ve impulsada cada vez más por sólida evidencia científica que destaca los múltiples beneficios de los espacios verdes urbanos, incluyendo mejoras en la salud física y mental, la regulación de la calidad del aire y la habitabilidad urbana en general [ 13-16 ] . Además, la incorporación estratégica de la naturaleza en la planificación urbana desempeña un papel crucial en la adaptación al cambio climático, la mitigación del efecto isla de calor urbano y el fomento de la biodiversidad urbana. Estos resultados subrayan la función esencial de las soluciones basadas en la naturaleza para el avance hacia ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas [ 17-19 ].
Dada la capacidad demostrada de los espacios verdes urbanos y, en general, de la infraestructura verde urbana para proporcionar múltiples servicios ecosistémicos de manera cuantificable y bien documentada, como la captura de carbono y la producción de oxígeno mediante la fotosíntesis, así como el sustento de la fauna silvestre a través de la biomasa resultante [ 18 , 20-22 ] ; la eliminación de contaminantes atmosféricos [ 23-25 ] ; la mitigación del efecto isla de calor urbana [ 26-29 ] ; y la reducción de la escorrentía pluvial [ 30-34 ], además de ofrecer diversos beneficios sociales, culturales y para la salud humana [ 35-38 ] , numerosas ciudades en todo el mundo están adoptando cada vez más iniciativas de ecologización urbana ( Tabla 1 ). Para obtener una visión general más completa de las ciudades que implementan estrategias de ecologización urbana a nivel mundial, consulte Kumar et al. [ 39 ] y las referencias allí citadas. Estas estrategias se alinean con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11), que hace hincapié en lograr asentamientos humanos seguros, resilientes y sostenibles [ 40 ], así como con estrategias complementarias como la regla 3-30-300 . Sin embargo, las evaluaciones globales siguen revelando una cobertura arbórea insuficiente en la mayoría de las ciudades analizadas [ 41-44 ] .
Tabla 1
Ejemplos de ciudades que implementan estrategias de espacios verdes urbanos en todo el mundo. Esta tabla presenta una selección no exhaustiva de ciudades que demuestran diversos enfoques para la implementación de espacios verdes urbanos en diferentes contextos geográficos, escalas y plazos. Los ejemplos ilustran cómo varias ciudades del mundo están considerando e implementando activamente medidas de espacios verdes urbanos como componentes integrales de sus estrategias de desarrollo urbano sostenible.

Este artículo de opinión examina si las ciudades deberían aspirar a convertirse en refugios y motores de biodiversidad en el Antropoceno y si tal objetivo está justificado. Basándose en la teoría ecológica, la resiliencia urbana y la planificación del paisaje, el artículo cuestiona la visión convencional de las ciudades como sistemas impulsados por la entropía y, en cambio, destaca su potencial latente para la regeneración ecológica. Aboga por un cambio de paradigma en la planificación urbana, defendiendo un marco multidimensional e integrador fundamentado en la diversidad funcional, la resiliencia a largo plazo y la equidad socioambiental. En lugar de concebir la biodiversidad como una métrica abstracta, propone un diseño de ecosistemas urbanos guiado científicamente, que sean adaptativos, justos y capaces de sostener los servicios ecosistémicos frente a la aceleración del cambio global. Si bien el marco de evaluación integrada propuesto, basado en la revisión de la literatura científica, respalda la realización de intervenciones de silvicultura urbana adaptadas al contexto para mejorar la viabilidad, la supervivencia y la provisión de servicios ecosistémicos de los árboles, y sería aplicable a cualquier ciudad y clima dada su función de delimitar el conjunto de especies utilizables para cada ubicación específica dentro del entorno urbano, podría tener mayor influencia o aplicabilidad en climas mediterráneos-templados, donde los autores de este artículo de opinión realizan principalmente su investigación. No obstante, consideramos que el marco propuesto, similar a un análisis multicriterio, es aplicable a cualquier ciudad, aunque se requieren estudios detallados para evaluar su aplicabilidad en ciudades con diferentes climas y características.
Al igual que la transición del gótico al renacimiento, impulsada por la imprenta, los avances marítimos y la conectividad global, nuestra transición actual está marcada por la inteligencia artificial, la aeronáutica y la exploración más allá de la Tierra. Crutzen y Stoermer [ 61 ] denominaron a esta época Antropoceno, caracterizada por la aceleración tecnológica, el crecimiento explosivo de la población y el consumo masivo de recursos. Lovelock [ 62 ] va más allá con su concepto de Novaceno, donde la inteligencia ya no depende únicamente de organismos basados en ADN o ARN, sino de sistemas digitales y «cíborgs». En ambos casos, el hábitat urbano se convierte en un elemento central de la condición humana, asemejándose a la evolución de las especies eusociales (Harrison et al., 2018) [ 63 ].
El Homo sapiens ha pasado de ser una especie rural a una urbana. El ecosistema urbano, a pesar de sus tensiones y su metabolismo lineal, sigue siendo un imán para los asentamientos humanos. La expansión urbana, a menudo dictada por la lógica del mercado y una planificación fragmentada, altera el equilibrio ecológico [ 64 ]. Las áreas urbanas cubren actualmente alrededor del 3% de la superficie continental [ 65 ], mientras que las tierras de cultivo cubren cinco veces más [ 66 ]. Los bosques, hogar del 80% de la biodiversidad terrestre, ocupan una proporción cada vez menor. Estas disparidades ponen de manifiesto la creciente huella ecológica de la humanidad.
Provocaciones conceptuales como «Planet City» de Liam Young o las fantasías de colonización espacial de los multimillonarios tecnológicos ilustran nuestra lucha constante por conciliar el rápido crecimiento urbano con el imperativo de la preservación ambiental. En este contexto, los dos paradigmas dominantes del desarrollo urbano, la expansión urbana descontrolada y los modelos de ciudad compacta, representan soluciones contrastantes pero igualmente imperfectas. Cada uno ofrece ventajas y limitaciones distintas, lo que subraya la tensión persistente entre expansión y sostenibilidad, y en última instancia revela su condición de estrategias de compromiso más que de respuestas definitivas. (1) La expansión urbana descontrolada, definida por un crecimiento de baja densidad y descentralizado, ofrece beneficios como espacios habitables más amplios, acceso a la naturaleza y menor congestión local [ 67 , 68 ]. Sin embargo, también conlleva una mayor dependencia del automóvil, mayores emisiones, fragmentación del hábitat y segregación social [ 69 , 70 ]. (2) Por el contrario, las ciudades compactas fomentan un desarrollo de alta densidad y uso mixto que mejora la eficiencia energética, apoya la movilidad sostenible y ayuda a conservar las tierras naturales y agrícolas [ 70-72 ]. Sin embargo, este modelo puede intensificar el efecto de isla de calor urbana, degradar la calidad del aire y reducir la disponibilidad de espacios verdes, impactando la salud pública y la biodiversidad [ 17 , 26 , 73 – 75 ].
A pesar de las diferencias paradigmáticas entre los modelos de desarrollo urbano, el concepto de resiliencia urbana está adquiriendo cada vez mayor relevancia tanto en la investigación académica como en la implementación práctica, independientemente del sistema específico o la tipología de desarrollo urbano. La resiliencia urbana se refiere a la capacidad de las ciudades para absorber, adaptarse y recuperarse de una serie de impactos y tensiones, incluidos los relacionados con el cambio climático, los desastres naturales y las perturbaciones socioeconómicas, manteniendo la continuidad de sus estructuras y funciones esenciales [ 76 ]. Originalmente conceptualizada dentro del marco de la teoría de los sistemas ecológicos [ 77 ], la resiliencia ha evolucionado hasta convertirse en un principio fundamental del diseño y la planificación urbana. Estudios recientes destacan que fomentar la resiliencia en contextos urbanos requiere enfoques integrados y multidimensionales que abarquen componentes ambientales, sociales, infraestructurales e institucionales. Dichos enfoques mejoran la capacidad de adaptación de una ciudad y contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo. Dado que las áreas urbanas están cada vez más expuestas a desafíos más frecuentes y severos, el desarrollo de sistemas urbanos resilientes se ha convertido en un objetivo central en las agendas de planificación y políticas, garantizando su capacidad para resistir y recuperarse rápidamente de eventos adversos [ 78 ].
2. Infraestructura verde en las ciudades: ¿cómo la evaluamos?
La infraestructura verde urbana desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades al proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos que apoyan la adaptación y la recuperación ante las tensiones y perturbaciones ambientales. Más allá de sus funciones adaptativas, la infraestructura verde también ofrece importantes oportunidades para la naturalización ecológica, contribuyendo a la regeneración de ecosistemas urbanos degradados y, simultáneamente, mejorando la calidad ambiental y el bienestar humano. Esta doble capacidad para reforzar la resiliencia y restaurar la integridad ecológica subraya la vital importancia de integrar la infraestructura verde en el núcleo de las estrategias contemporáneas de desarrollo urbano [ 79-83 ] .
Desde los jardines medievales hasta los parques urbanos postindustriales contemporáneos, las ciudades han incorporado progresivamente conjuntos de plantas cada vez más diversos. Sin embargo, existe la idea errónea, sobre todo en el discurso público y en ámbitos no científicos, de que basta con aumentar la biodiversidad vegetal en entornos urbanos. Por ejemplo, Andrés et al. [ 84 ] se propusieron aclarar el concepto de «reforestación biodiversa», destacando su relevancia tanto para la mitigación del cambio climático como para la conservación de la biodiversidad. Argumentan que una reforestación exitosa debe integrar deliberadamente objetivos de biodiversidad, enfatizando la diversidad de especies no como un fin en sí mismo, sino como una estrategia para mejorar la captura de carbono, apoyar la funcionalidad del ecosistema y garantizar la supervivencia de las especies a largo plazo. Esta intencionalidad fomenta resultados de restauración más resilientes y sostenibles.
Aunque la biodiversidad se suele equiparar con la riqueza de especies, la diversidad ecológica refleja con mayor precisión la complejidad estructural, funcional y relacional de los ecosistemas [ 85 , 86 ]. Como se ha demostrado en la literatura, la provisión sostenida de servicios ecosistémicos depende menos del número absoluto de especies y más de la presencia de vegetación ecológicamente funcional y del mantenimiento de las interacciones interespecíficas que sustentan procesos ecológicos críticos [ 87-89 ]. Centrarse exclusivamente en maximizar el número de especies conlleva el riesgo de pasar por alto características esenciales, como la resistencia a la sequía, la complementariedad fenológica o la capacidad de atraer polinizadores, que son fundamentales para el desempeño ecológico de los espacios verdes urbanos. Iniciativas como los bosques de Miyawaki o las «islas de biodiversidad de Alboranic» ejemplifican cómo las comunidades vegetales funcionalmente diversas, diseñadas estratégicamente, pueden mejorar la resiliencia y generar un amplio espectro de servicios ecosistémicos incluso en entornos urbanos de alta densidad [ 90 , 91 ].
De manera similar, indicadores como el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) y la cobertura arbórea se utilizan ampliamente para evaluar la vegetación urbana, pero resultan insuficientes para captar la complejidad ecológica subyacente a la provisión y accesibilidad de los servicios ecosistémicos. Si bien estas métricas estiman la presencia superficial y la distribución espacial de la vegetación, no reflejan dimensiones clave como la calidad funcional de los espacios verdes, la estructura de la vegetación o la diversidad de especies. Asimismo, la cobertura arbórea, al limitarse a una representación bidimensional, pasa por alto factores importantes como la densidad de biomasa, la estratificación vertical, etc. [ 92 ]. Confiar exclusivamente en estos indicadores conlleva el riesgo de generar interpretaciones sesgadas o incompletas del verdor urbano.
Si bien tanto la diversidad como la cobertura arbórea son indicadores fundamentales para la prestación de servicios ecosistémicos urbanos, los esfuerzos por mejorar la infraestructura verde no deben basarse únicamente en el aumento de estos indicadores a escala urbana sin evaluar críticamente las estrategias específicas y las condiciones contextuales en las que se implementan dichos aumentos. Un incremento puramente cuantitativo, si se desvincula de consideraciones espaciales, ecológicas y sociofuncionales, corre el riesgo de generar intervenciones ineficientes, inequitativas o ecológicamente superficiales. En este sentido, la reflexión de Edwin Thompson Jaynes, originalmente formulada en el ámbito de la teoría de la probabilidad, ofrece un paralelismo convincente para la creación de espacios verdes urbanos: « Parece ser un principio bastante general que, siempre que exista una forma aleatoria de hacer algo, existe una forma no aleatoria que ofrece un mejor rendimiento, pero requiere mayor reflexión » [ 93 ]. Aplicado al diseño de espacios naturales urbanos, este principio subraya la necesidad de una planificación intencional y sensible al contexto, en contraposición a los enfoques indiscriminados o puramente basados en métricas. Por consiguiente, cualquier aumento en indicadores como la diversidad o la cobertura arbórea debe sustentarse en una comprensión integral de los múltiples factores bióticos y abióticos que influyen en la viabilidad a largo plazo de la vegetación urbana y su capacidad para mantener la prestación de servicios ecosistémicos. Esto resulta particularmente crucial dada la creciente evidencia de que una proporción significativa de los árboles plantados en entornos urbanos hoy en día podría no alcanzar la madurez ni desarrollar todo su potencial funcional, lo que en última instancia compromete la resiliencia y la eficacia de la infraestructura verde urbana [ 94 ].
3. ¿Son los árboles urbanos la unidad central de la infraestructura verde? Mapeo de áreas para plantar y conservar
Un punto de partida fundamental para comprender las necesidades y los requisitos asociados a la creación de espacios verdes urbanos y el desarrollo de infraestructura verde es la segmentación de estos espacios según los estratos de vegetación, en particular la distinción entre áreas herbáceas y leñosas [ 95 ]. En este sentido, elementos como céspedes, techos verdes, fachadas verdes y otras formas similares de infraestructura verde no deben considerarse proveedores de servicios ecosistémicos más allá de su atractivo estético y visual, la provisión de hábitat o la capacidad del césped para absorber agua en zonas propensas a inundaciones [ 96-99 ] . La literatura indica que los espacios verdes que carecen de árboles o vegetación leñosa densa suelen tener un impacto mínimo o incluso negativo en el bienestar humano [ 100-103 ]. Esto subraya la importancia de priorizar las estructuras de vegetación arbóreas y de múltiples estratos en la planificación urbana si el objetivo es lograr beneficios ecológicos y sociales significativos. Esto no implica que otros estratos de vegetación no ofrezcan beneficios; sin embargo, en entornos urbanos con limitaciones espaciales, los árboles representan una solución particularmente práctica y eficiente. Su estructura vertical y su gran biomasa les permiten ofrecer una rentabilidad desproporcionadamente alta en comparación con otras formas de vegetación más bajas, maximizando la provisión de servicios ecosistémicos en un espacio terrestre limitado. Por ello, los árboles se encuentran en una posición privilegiada para abordar los desafíos tanto ecológicos como sociales en entornos urbanos densos.
Considerando los árboles urbanos como la unidad operativa de trabajo previa al proceso multifactorial que se describe a continuación, es fundamental realizar una evaluación exhaustiva del estado actual del arbolado urbano antes de cualquier tipo de plantación. En este sentido, el conocimiento de la distribución espacial de los árboles, su identificación a nivel de especie y ciertas características estructurales como la altura, las dimensiones de la copa y el DAP (diámetro a la altura del pecho) constituyen información básica indispensable. Esta información es necesaria para calcular los servicios ecosistémicos, que pueden servir de base para delimitar zonas prioritarias y desfavorecidas que requieren intervención, o para desarrollar métodos de gestión más complejos basados en métodos de ordenación, utilizando información adicional que puede consultarse en bases de datos como TRY [ 104 ]. Finalmente, tras evaluar toda la información relevante, y necesariamente de forma espacial, esta debe integrarse mediante un análisis multicriterio que permita delimitar las áreas de las ciudades con mayor prioridad para la plantación o para la asignación de los recursos económicos existentes a la plantación de nuevos árboles urbanos [ 105-111 ] . La priorización espacial debe constituir el primer paso en cualquier nuevo proyecto de plantación de árboles urbanos. Entre las distintas áreas seleccionadas, se deben llevar a cabo intervenciones y acciones específicas para cada contexto, considerando los múltiples factores que los autores proponen abordar de manera integrada. Asimismo, aquellas áreas que ya cuentan con una cobertura arbórea significativa y no se consideran prioritarias para la intervención también deben tener en cuenta los diferentes factores para que la gestión esté científicamente fundamentada y se logre una protección eficaz de los recursos existentes.
4. Un espacio multidimensional: ¿qué factores del árbol deben evaluarse para su plantación y manejo?
Una consideración fundamental en la silvicultura urbana es el papel de los rasgos funcionales, definidos como características morfológicas, fisiológicas o fenológicas medibles a nivel individual que influyen directamente en la adaptación, la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de las plantas, y que, por lo tanto, determinan su funcionamiento [ 112 ]. Estos rasgos son esenciales para comprender cómo las diferentes especies contribuyen a la provisión y el mantenimiento a largo plazo de los servicios ecosistémicos [ 92 , 113 ]. En este contexto, la silvicultura urbana debería priorizar la mejora de la longevidad y la salud de los árboles, dado que los individuos maduros y vigorosos proporcionan beneficios desproporcionadamente mayores a los entornos urbanos [ 114 ]. Los árboles de gran diámetro y larga vida constituyen componentes críticos de la infraestructura verde urbana debido a sus contribuciones ecológicas únicas y su estabilidad estructural [ 115 , 116 ] . Con copas más densas y una mayor superficie foliar, estos árboles mejoran el funcionamiento del ecosistema de manera más eficaz que los individuos más pequeños o jóvenes [ 117-120 ]. La magnitud de estas contribuciones puede variar no solo entre especies [ 113 , 121 , 122 ] sino también dentro de una misma especie, dependiendo de la edad y el tamaño. Por lo tanto, la conservación y el manejo de los bosques urbanos deben centrarse en apoyar la supervivencia y el desempeño de estos individuos para optimizar la prestación de servicios ecosistémicos y fortalecer la resiliencia urbana frente a la aceleración del cambio climático [ 123 ].
Los árboles de gran tamaño, a pesar de su papel crucial en la provisión de servicios ecosistémicos, son los más amenazados y experimentan un marcado declive global [ 115 ]. Ante la aceleración del cambio climático, la silvicultura urbana debe trascender el tratamiento de las especies como unidades taxonómicamente fijas y homogéneas. En cambio, debe reconocer e incorporar la significativa variación genética existente dentro de las especies. Las estrategias de planificación urbana y selección de árboles deben identificar y promover de forma proactiva los genotipos o ecotipos más adecuados a las futuras condiciones climáticas, garantizando así el éxito de las plantaciones a largo plazo y optimizando el retorno de la inversión en servicios ecosistémicos [ 124 ]. La urgencia de este enfoque adaptativo se ve reforzada por los recientes hallazgos de Esperon-Rodríguez et al. [ 125 ], quienes informaron que las condiciones climáticas urbanas proyectadas ya han superado los umbrales de tolerancia climática del 56-65 % de las especies arbóreas actualmente plantadas en 164 ciudades de 75 países. Esta alarmante discrepancia resalta la necesidad de avanzar hacia la selección de especies y procedencias resistentes al clima que no solo sean capaces de sobrevivir sino también de prosperar en entornos urbanos cada vez más estresantes e impredecibles [ 126 ].
En este contexto, es esencial promover la variación intraespecífica y centrarse en los rasgos funcionales. Rasgos como el área foliar específica, la tasa fotosintética y las estrategias de uso del agua determinan cómo responden los árboles a los factores de estrés urbanos como la sequía, el calor y la contaminación, lo que en última instancia influye en su capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos clave [ 127-129 ] . Investigaciones recientes subrayan que la diversidad y la plasticidad de los rasgos funcionales permiten a los árboles urbanos adaptarse a las condiciones heterogéneas características de las ciudades, mejorando así la resiliencia y garantizando la funcionalidad sostenida del ecosistema. Los individuos originarios de climas más rigurosos o condiciones de crecimiento adversas, entornos análogos a los climas futuros proyectados, pueden poseer rasgos adaptativos que aumentan su probabilidad de supervivencia [ 130 , 131 ]. Por ejemplo, obtener genotipos de zonas más cálidas de la distribución de una especie puede introducir rasgos beneficiosos que mejoran la capacidad de adaptación [ 132 ]. El éxito de la arborización urbana en el contexto del cambio climático depende de la plasticidad fenotípica y de la variación genética existente disponible para la selección natural o artificial [ 94 , 133 ].
La diversificación de la estructura de edades es un factor crítico en la silvicultura urbana. Los bosques urbanos, en particular los árboles de las calles, suelen presentar una heterogeneidad de edades limitada [ 134 ], lo que aumenta significativamente su vulnerabilidad al declive o la muerte simultánea. Estas pérdidas simultáneas pueden provocar interrupciones abruptas y prolongadas en la provisión de servicios ecosistémicos esenciales. Esta vulnerabilidad se ve exacerbada por la creciente presión del cambio climático, las plagas y las enfermedades, lo que subraya la necesidad imperiosa de incorporar una gama más amplia de clases de edad en las poblaciones de árboles urbanos para mejorar su resiliencia y sostenibilidad a largo plazo.
La diversificación de especies ha generado un debate significativo sobre el uso de especies nativas frente a especies no nativas en las zonas verdes urbanas, en particular en lo que respecta al potencial invasor de las especies exóticas. Según una revisión reciente de Kumar y Singh [ 135 ], las especies de plantas exóticas invasoras alteran los ecosistemas nativos, debilitando servicios ecosistémicos esenciales y, en última instancia, perjudicando la salud humana. Además, su rápida expansión y la competencia por los recursos desplazan a la flora nativa, exacerban la contaminación ambiental y generan elevados costos socioeconómicos, lo que subraya la urgencia de enfoques transdisciplinarios para una gestión sostenible. Silva et al. [ 136 ] observaron que las especies de árboles exóticos presentan una mayor capacidad reproductiva que las especies nativas, y esta alta capacidad reproductiva representa un riesgo significativo para las especies nativas al competir por los polinizadores, alterar las redes de polinización existentes y facilitar potencialmente procesos de invasión que pueden desplazar a la flora nativa. Sugieren que, para los ecosistemas urbanos tropicales, donde existe una amplia diversidad de especies, las especies nativas deberían constituir la primera opción.
En Europa, Sjöman et al. [ 137 ] argumentan que la selección de especies no puede excluir categóricamente las especies arbóreas exóticas, especialmente en regiones con catálogos limitados de especies nativas que resultan insuficientes para satisfacer los servicios ecosistémicos y la resiliencia requeridos en entornos urbanos adversos, una consideración que se vuelve aún más crítica ante el cambio climático [ 125 , 138 , 139 ]. Los enfoques que solo consideran especies nativas pueden comprometer la resiliencia de los ecosistemas urbanos, particularmente en regiones con condiciones ambientales extremas donde las especies nativas carecen de la tolerancia necesaria para sobrevivir en entornos construidos. Si bien pueden existir riesgos legítimos de invasión con algunas especies no nativas que escapan al cultivo y se vuelven invasoras [ 140 ], también ponen de manifiesto su potencial incapacidad para sustentar una diversidad de fauna nativa comparable a la de sus contrapartes nativas, lo que resulta en una menor complejidad de la red trófica [ 141-146 ] .
Entre los argumentos a favor de las especies no nativas se incluyen sus mayores tasas de crecimiento y el desarrollo adecuado de sistemas de biomasa de raíces finas en condiciones de sequía cuando provienen de áreas climáticas geográficamente adaptadas [ 147 ], su alta capacidad para proporcionar servicios ecosistémicos [ 140 , 148 ] y su potencial para contribuir a la formación de comunidades de especies resilientes al clima cuando se seleccionan mediante enfoques basados en rasgos ecológicos, como el comportamiento isohídrico o características como la temperatura crítica de la hoja, el potencial hídrico foliar en el punto de pérdida de turgencia o la conductancia estomática [ 124 , 149-151 ] . Estos atributos podrían traducirse en una provisión de servicios ecosistémicos más rápida, duradera y resiliente.
Estos argumentos, tanto a favor como en contra, evidencian la necesidad de una gestión adaptada al contexto, en consonancia con la propuesta de este manuscrito, dada la disyuntiva existente entre los riesgos de invasión y los beneficios de la resiliencia de las poblaciones. Por consiguiente, se requieren evaluaciones de riesgo específicas para cada sitio que consideren el contexto biorregional y las condiciones climáticas actuales y proyectadas, adaptando las políticas urbanas sobre el uso de árboles no autóctonos a las características ambientales específicas del área de intervención, en lugar de adoptar prohibiciones generales en toda la zona urbana.
Para comprender a fondo el desempeño de los árboles urbanos, es fundamental comenzar bajo tierra, donde se encuentran muchos de los factores de estrés más críticos, aunque a menudo ignorados. El desarrollo radicular y las condiciones del suelo influyen decisivamente en la salud, la forma estructural y la longevidad de los árboles; sin embargo, estos factores aún no se integran suficientemente en la planificación y la práctica de la silvicultura urbana [ 123 ]. Los suelos urbanos suelen estar compactados, mal aireados y químicamente desequilibrados, lo que crea entornos inhóspitos que limitan severamente el crecimiento y la función de las raíces [ 152 ]. Estas limitaciones subterráneas comprometen la estabilidad de los árboles, la absorción de agua y nutrientes, y su resiliencia general; limitaciones que no pueden mitigarse completamente solo con intervenciones en la superficie. Por consiguiente, para garantizar la viabilidad y la funcionalidad a largo plazo de la infraestructura verde urbana, es esencial priorizar la calidad del suelo, un espacio radicular adecuado y unas condiciones óptimas del subsuelo en los protocolos de selección, plantación y mantenimiento de árboles. Las estrategias recientes de plantación de árboles, como las celdas estructurales, los suelos estructurales y los sistemas mejorados de alcorques (en particular, los sistemas de pavimento suspendido), han demostrado resultados positivos significativos. Estos incluyen una mayor colonización de las raíces en el suelo, mayores tasas de crecimiento, sistemas radiculares más extensos y mejor desarrollados que sustentan árboles más grandes y sanos y una mayor estabilidad mecánica en comparación con las plantaciones convencionales en hoyos para árboles [ 153 – 156 ].
Si bien los árboles urbanos brindan numerosos servicios ecosistémicos, es fundamental reconocer su potencial para generar perjuicios. Estos impactos negativos incluyen costos económicos asociados con el mantenimiento, daños a la propiedad, riesgos para la seguridad derivados de la menor visibilidad o el mayor ocultamiento, y molestias como la acumulación de hojarasca y la intrusión de raíces [ 157 ]. Entre los perjuicios ecológicos más estudiados se encuentran la emisión de compuestos orgánicos volátiles biogénicos, que reaccionan con óxidos de nitrógeno para formar ozono troposférico, exacerbando así la contaminación del aire urbano [ 158 ], y la producción de polen alergénico, que representa riesgos para la salud de las poblaciones susceptibles [ 159 ]. Estos desafíos resaltan la importancia crítica de una selección de especies informada. La implementación de especies apropiadas para cada sitio no solo optimiza la provisión de servicios ecosistémicos, sino que también minimiza los perjuicios, asegurando que las iniciativas de silvicultura urbana promuevan tanto la salud pública como entornos urbanos sostenibles.
Finalmente, más allá del imperativo de evitar aumentos indiscriminados en la cantidad y diversidad de árboles, la distribución espacial debe reconocerse como una prioridad fundamental. La literatura muestra consistentemente que los grupos socioeconómicamente desfavorecidos están expuestos a las condiciones ambientales más perjudiciales y tienen el menor acceso a los beneficios que brindan los árboles urbanos.
Múltiples estudios han documentado la fuerte relación entre la desigualdad ambiental y los resultados de salud [ 160 , 161 ] . Las comunidades de bajo nivel socioeconómico enfrentan una mayor exposición a contaminantes atmosféricos y otros riesgos ambientales [ 162-164 ]. Además, las investigaciones sobre cómo la posición socioeconómica influye en las disparidades de exposición a la contaminación atmosférica entre los distintos grupos étnicos han encontrado que estas inequidades persisten incluso después de ajustar por nivel socioeconómico [ 165 , 166 ]. Tanto en Estados Unidos como en los Países Bajos, los grupos étnicos minoritarios experimentan concentraciones de contaminantes más altas que la población mayoritaria [ 164 , 167 , 168 ]. En cuanto a la isla de calor urbana, las personas con menor nivel socioeconómico y afecciones de salud preexistentes sufren una mayor exposición y vulnerabilidad a sus efectos adversos [ 169 , 170 ]. En las ciudades estadounidenses, los residentes negros y quienes viven por debajo del umbral de pobreza experimentan mayores intensidades de calor urbano [ 171 ]. Aznárez et al. [ 172 ] reveló importantes desajustes entre la oferta y la demanda de refrigeración en Vitoria-Gasteiz, donde las zonas socioeconómicamente desfavorecidas se enfrentan a déficits pronunciados, mientras que los barrios más acomodados disfrutan de un acceso privilegiado a los beneficios de refrigeración de la vegetación urbana.
En cuanto al acceso a la vegetación y sus servicios, las investigaciones han identificado consistentemente correlaciones entre el nivel de ingresos del vecindario y la cobertura vegetal [ 173 , 174 ]. Estos estudios resaltan la distribución desigual de la cobertura arbórea urbana, lo que resulta en un acceso inequitativo a los servicios ecosistémicos, influenciado en gran medida por factores socioeconómicos [ 169 ]. Esta disparidad socioeconómica, a menudo denominada la “hipótesis del lujo”, sugiere que los residentes con mayores recursos económicos cuentan con más recursos financieros para invertir en la plantación y el mantenimiento de espacios verdes [ 175 ]. Numerosos estudios han documentado que la cobertura arbórea se distribuye frecuentemente de manera desigual entre comunidades con diversas características demográficas y socioeconómicas, y que los vecindarios de bajos ingresos y las minorías étnicas experimentan consistentemente una cobertura arbórea significativamente menor [ 35 , 176-179 ] . Orientar estratégicamente los esfuerzos de plantación para promover una distribución equitativa de árboles aborda preocupaciones críticas de justicia social y ambiental y promueve el progreso hacia el ODS 11, que busca crear ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Dado que el análisis presentado se centra en gran medida en contextos urbanos y podría llevar a la conclusión errónea de que los autores sugieren que el bosque urbano se compone únicamente de árboles de calle y de parques y jardines, es necesario destacar el papel fundamental que desempeñan los bosques naturales cercanos a la ciudad, los bosques periurbanos e incluso los fragmentos de bosque aislados dentro del entorno urbano en la provisión de servicios ecosistémicos [ 180-182 ] . Si bien el manuscrito y la visión presentada sugieren cómo deberían llevarse a cabo nuevas iniciativas de plantación de árboles urbanos, también cabe recalcar que los planes integrales deben constituir la base. Dichos documentos deberían incluir estrategias para nuevas plantaciones, junto con secciones específicas que sigan las mejores prácticas en la gestión de estos fragmentos de bosque más naturales [ 183-189 ] . El bosque urbano está compuesto por el conjunto total de árboles existentes en la matriz urbana o en su proximidad, directamente accesibles a la población, y siguiendo la línea de lo propuesto en el artículo, su gestión debe ser específica al contexto, entendiendo que los árboles, parques y jardines urbanos tienen características diferentes a las de los bosques y que nuestras estrategias también deben contemplar estas diferencias.
5. Conclusiones
¿Pueden las ciudades funcionar simultáneamente como refugios y motores de biodiversidad? La respuesta es sí, pero solo si la planificación urbana adopta un enfoque multifacético y estratégico. Esto incluye minimizar la fragmentación territorial, integrar los principios de la biomimética en los entornos construidos y establecer infraestructuras verdes concéntricas que conecten las áreas naturales con los interiores urbanos mediante corredores y parques nodales. Además, el uso de especies exóticas pero eficientes en la prestación de servicios ecosistémicos puede ayudar a las ciudades a adaptarse a los microclimas de isla de calor. La adopción de los avances en biología sintética, bajo las garantías de marcos como las Metas de Aichi, puede facilitar aún más el desarrollo de especies urbanas adaptadas al clima. El diseño de bosques urbanos y microbosques de múltiples estratos para maximizar la diversidad funcional completa esta visión, mejorando la resiliencia del ecosistema y la provisión de servicios.
¿Debería el aumento de la biodiversidad vegetal ser el objetivo principal de la ecologización urbana en las ciudades? Rotundamente no. La verdadera sostenibilidad urbana exige un cambio de paradigma: pasar de simplemente contar especies a diseñar ecosistemas complejos, adaptativos y equitativos. Con una planificación cuidadosa, las ciudades pueden evolucionar hacia hábitats resilientes y sostenibles que beneficien tanto a las personas como a la naturaleza. La diversificación de especies representa un paso hacia la integración de los múltiples factores ecológicos, sociales y funcionales previamente descritos en un marco unificado. Sin embargo, la pregunta crucial persiste: ¿cuánta diversidad es realmente necesaria y en función de qué composición de especies? El simple hecho de aumentar la diversidad sin considerar el conjunto de factores relevantes conlleva el riesgo de caer en la misma aleatoriedad errónea que criticó Jaynes, lo que conduce a una silvicultura urbana ineficaz y fragmentada. Sostenemos que un enfoque holístico es esencial, ya que determina qué especies seleccionar, qué rasgos funcionales y estructurales priorizar y dónde plantarlas, garantizando así la provisión continua de servicios ecosistémicos. En este contexto, la diversidad, o biodiversidad, se convierte en un resultado secundario de un proceso de selección científicamente fundamentado, diseñado para maximizar la supervivencia y el funcionamiento sostenible del ecosistema. El resultado esperado son bosques urbanos diversos, pero la respuesta a “¿cuánta diversidad se necesita?” depende en última instancia de los factores que rigen la supervivencia de las especies y la prestación continua de servicios ecosistémicos.